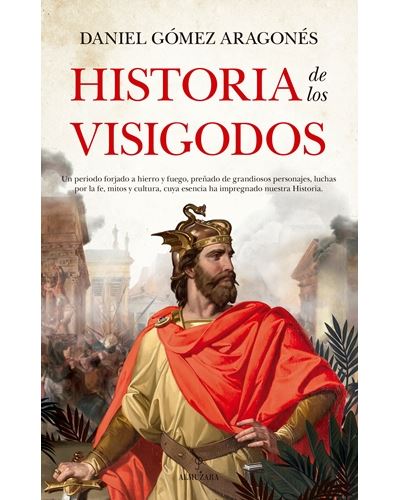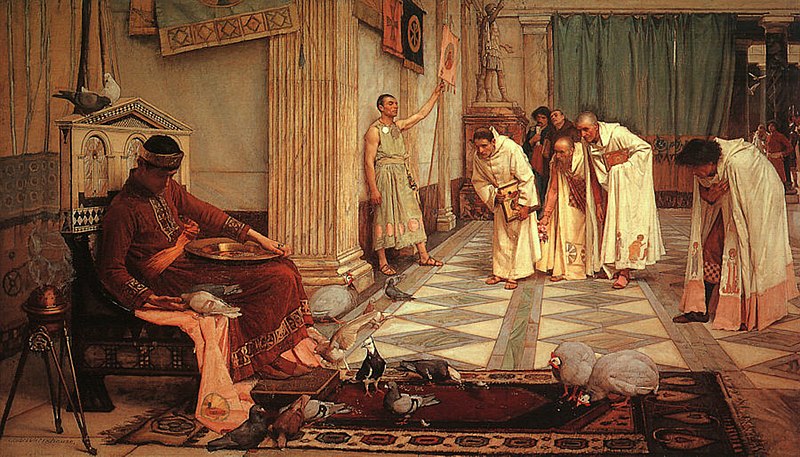La premisa en la que deberíamos basarnos es que los dos partidos de gobierno no tienen intereses comunes en el largo plazo. Su existencia, pasada la legislatura, es mutuamente excluyente. El PSOE necesita recuperar todo el espacio de la izquierda. Ser hegemónico de nuevo para no volver a depender de una fuerza externa. Podemos, como insistió siempre Pablo Iglesias, sólo es viable en el futuro si sobrepasa al PSOE y se convierte en la fuerza capital de la izquierda. La alternativa, el gran miedo del líder, es perder fuelle hasta ser un refugio de nostálgicos, como le ocurrió al PCE y a Izquierda Unida.
A este baile de fuerzas, en los años 2016 y 2017, se le bautizó como la lucha por el sorpasso. Se hacía por entonces un símil con la política griega. Allí, el PASOK, el partido hermano del PSOE, había desparecido tras su pésima actuación en la crisis económica y la incapacidad para conectar con el descontento social. Su espacio había sido ocupado por Syriza, una coalición de la nueva izquierda alternativa con jóvenes neocomunistas, que llegó a ocupar el gobierno.
En España las cosas han sido diferentes y se ha llegado casi a un empate técnico. PSOE y Podemos siguen disputándose al electorado de izquierdas y ambos comparten el gobierno, pero eso no significa que su lucha haya terminado. Es más, la crisis del coronavirus, creo, la acelerará.
En el corto plazo comparten un objetivo: librarse de su mala gestión de la crisis sanitaria. Los dos necesitan salir limpios de la mayor pandemia en los últimos cien años. Por eso, políticos de ambos partidos están construyendo el discurso postpandemia. “El gobierno actuó a tiempo, el gobierno lo hizo todo bien, el gobierno protegió a los trabajadores, el gobierno nunca mintió. La culpa, sin ningún género de dudas, es de las políticas de austeridad del PP”. Da igual que sea mentira. Su control de los medios, regados con 15 millones de euros, se encargará de hacerlo verdad.
Una vez recuperados de la crisis sanitaria, el gobierno tendrá que hacer frente a una enorme crisis económica. No sólo coyuntural, provocada por la caída de actividad durante el virus, sino estructural. España acumula un problema de endeudamiento crónico, de mercado laboral disfuncional y de modelo productivo inviable para los tiempos que vienen. Aumentará el desempleo, bajará la actividad económica, subirá la deuda y la Unión Europea reclamará lo que ya reclamó en la crisis de 2008. Ajustes, bajada de salario a los funcionarios, subida de impuestos, reformas y austeridad.
Lo más probable es que el gobierno diga que todo está controlado, pero acabará enfrentándose a la realidad. Y será aquí cuando comience de nuevo el baile entre Podemos y el PSOE.
La reacción más plausible de Pablo Iglesias y sus ministros es la resistencia. Se negarán a hacer recortes, ajustes, ni cumplir con el déficit. Las consecuencias económicas de eso les importarán poco. Si siguen dentro del gobierno, su posición en el consejo de ministros será clara. “No hay que cumplir con lo que diga Europa y, si nos presionan, estamos obligados a resistir”. Lo mismo que hicieron Tsipras y Varoufakis en 2015 en Grecia. Las consecuencias políticas de aquello les importarán poco.
Ahí es donde Iglesias intentará comenzar la absorción del PSOE. Si Pedro Sánchez se niega a cumplir con sus exigencias y obedece a Europa, Podemos empezará a filtrar conversaciones del gabinete. Atacará a los ministros menos favorables a Podemos. Ya lo está haciendo con sus continuas críticas a Nadia Calviño.
Si esa situación se agudiza, el órdago será total. Sánchez sólo tendrá como alternativa apoyarse en Ciudadanos y el PP, que le darían su apoyo para un gobierno en solitario o de concentración nacional, como única alternativa responsable. ¿Entendería esa decisión el electorado del PSOE? Viendo los acontecimientos de los últimos años, la izquierdización del discurso de Sánchez y sus medios de comunicación afines, creo que es altamente improbable.
Iglesias saldría del gobierno y encabezaría en solitario la oposición desde la calle. Su objetivo, igual que en 2016, sería achicar al máximo el espacio del PSOE captando a sus antiguos votantes. Su discurso, probablemente ya trufado de antieuropeísmo, se centraría en la posibilidad de una “salida social a la crisis”, la realidad de unos “partidos del régimen” y la viabilidad de Podemos como única alternativa. Sus escoltas mediáticos (eldiario.es, La Marea, La Sexta, sectores de Prisa, etc.) serían el perfecto altavoz.
Sus posibilidades de triunfo, en una sociedad ultrapolitizada y polarizada gracias a los medios de comunicación de izquierda y extrema izquierda, son considerables.
Ante ese escenario, Pedro Sánchez tiene una alternativa en la que ya está trabajando. Asumir él mismo el discurso de Iglesias desde el poder. No regalar a Podemos la oposición a las políticas de ajuste, sino doblar la apuesta populista desde el gobierno y ver hasta dónde llega.
Sánchez cambiaría las tornas. No hablaríamos ya de una pasokización del PSOE, sino de una syrización. La operación, probablemente comandada por Iván Redondo, pasaría por convertir a Pedro Sánchez en un nuevo Alexis Tsipras que desafía a la Unión Europea, agota todas las posibilidades, y acaba derrotado o triunfador, pero con Podemos mirando desde una esquina.
Algunas claves de ese discurso, de ese escenario, se han empezado a notar ya. De cara al exterior, Sánchez ha coqueteado con el euroescepticismo atacando a la UE (no a países concretos, como hizo el primer ministro italiano) por no aceptar los eurobonos.
De cara al interior, ha radicalizado más el argumentario del PSOE. José Zaragoza, diputado nacional, caldeaba el ambiente acusando a la derecha de querer más muertos en España. La portavoz del gobierno, María Jesús Montero, cercana la fecha simbólica del 14 de abril, coqueteaba con la posibilidad de elegir en España la forma de Estado. El objetivo es, en última instancia, eso que se ha bautizado como “Nuevos pactos de la Moncloa”. Una supuesta refundación de los consensos nacionales que, en realidad, enmascara las ansias de un nuevo proyecto constituyente, hegemonizado por la izquierda, con espacios legales achicados para la oposición, que elimine la monarquía y abra la puerta a procesos de secesión.
En los próximos meses y años veremos qué caminos elige cada personaje de la trama. Iglesias es un comunista clásico. Adora su liderazgo, está convencido de poder cumplir su misión histórica y cree en sus ideas. Creo que eso le hace más predecible. Sánchez también adora su liderazgo, pero como carece de ideas, puede asumir cualquier camino para preservar el poder.
Empezó envuelto en una enorme bandera de España, jugando al centrismo. Para recuperar su puesto en el partido, comenzó un discurso crítico con las élites y dijo que Cataluña era una nación.
Pronto, la supervivencia del país dependerá de su elección. O gobierno de concentración nacional, a costa de perder él mismo y el PSOE el poder, o doblar la apuesta populista, haciendo sufrir al país una lucha contra Bruselas que difícilmente se puede ganar, pero frenando la expansión de Podemos. El historial de Sánchez parece indicar una cosa, pero será la historia quien decida y juzgue.